Argentina y Uruguay (fragmento)
Lucas Mertehikian
Sabemos muy poco de Gordon Ross. No sabemos cuánto tiempo vivió en Buenos Aires ni desde dónde llegó exactamente. Las primeras páginas de su libro Argentina and Uruguay aportan tan solo dos datos: que trabajó como traductor oficial durante la Cuarta Conferencia Internacional de Estados Americanos en 1910, y como editor de la sección financiera de The Standard, un periódico dirigido a la comunidad angloparlante de Buenos Aires que comenzó a publicarse en mayo de 1861 con el nombre The Weekly Standard y siguió imprimiéndose, con ligeras variaciones en su título, hasta 1959. En el primero de sus ejemplares, los editores habían declarado así sus intenciones: “The Weekly Standard se despliega hoy frente a los cuatro vientos del cielo no como emblema de un partido o bajo consignas de rivalidad, sino como un lazo de camaradería entre los muchos miembros de la raza anglo-céltica”. Argentina aún no había recibido el flujo inmigratorio arrollador que llegaría desde fines de siglo XIX, pero The Standard ya era, desde entonces, un testigo temprano de ese proceso que marcaría la fisonomía social del país para siempre.
Esa es, precisamente, una de las mayores preocupaciones de Gordon Ross, que sí escribe su libro en medio de esa profunda transformación. Publicado por primera vez en 1916 en Nueva York y reeditado en Londres en 1917, Argentina and Uruguay encierra una pregunta decisiva que, por supuesto, no tiene respuesta: ¿cómo serán los argentinos del futuro? Tal vez debido a su trabajo como periodista económico, Ross no puede evitar relacionar las características del argentino con las posibilidades de negocios que se abren en el país a principios del siglo pasado. De todas formas, advierte los mismos rasgos que John Foster Fraser antes que él y Katherine Dreier más tarde: cierta desorganización generalizada, una naturaleza más bien indómita y un papel deslucido de las mujeres en la sociedad. También como ellos, traza una genealogía que llega hasta los conquistadores españoles y su herencia oriental. Sin poder predecir entonces qué habrá de ocurrir más adelante, Gordon Ross se concentra, en este primer fragmento, en otra pregunta, con la esperanza de que una respuesta informada sobre el pasado permita vislumbrar ese futuro esquivo: ¿cómo son los argentinos del presente?
Elementos raciales y condiciones sociales
Gordon Ross
traducción de Lucas Mertehikian
¿Cuál será dentro de algunas generaciones el resultado del enorme flujo de inmigrantes de todas partes de Europa que llegan a la Argentina y, aunque en mucho menor grado, a Uruguay? ¿Qué tipo de hombre será el argentino del futuro cuando haya concluido el desarrollo de su carácter nacional? A menudo se hace esta pregunta, pero por el momento solo pueden ofrecerse respuestas imprecisas. Es que son demasiados los elementos que contribuyen a su formación y es muy difícil juzgar qué cualidades de esos elementos tienen probabilidades de sobrevivir en el carácter que resultará de ellos. Todo lo que se puede hacer aquí es enumerar cuáles son los principales entre estos elementos en cuanto a su valor cuantitativo aproximado.
El auténtico argentino del pasado es el descendiente de los conquistadores españoles; en general, tiene algún ingrediente de sangre indígena proveniente de ancestros remotos, y tal vez haya heredado, de otro ancestro menos remoto, algo de sangre negra, que le recuerda los días en que los esclavos africanos se ocupaban de las plantaciones de caña de azúcar o de maíz de su tatarabuelo.
Pero predomina la sangre española, y las cualidades españolas distinguen a la mayoría de las familias prominentes argentinas –y a todas las uruguayas– hasta el día de hoy. Son ceremoniosamente corteses hasta el punto de llegar a estar en falta: la falta de considerar poco amable el rehusarse a conceder un favor, al mismo tiempo que se considera una extraña falta de savoir vivre de parte del demandante no entender que quien concede el favor lo hace por mera cordialidad, sin que esto signifique un compromiso serio.
Un argentino le pide un favor a otro solo para darle a entender que se pondría muy contento si el segundo estuviera dispuesto a concedérselo; un extranjero, ignorante de las costumbres y los modales de Argentina, podría pedir un favor esperando recibir una verdadera respuesta. La persona requerida les responderá a los dos, de manera vaga pero encantadora, que nada le daría más satisfacción que cumplir con sus deseos. Cada uno podría alcanzar o no su objetivo, según las obligaciones del caso; pero mientras que el primero de ellos será considerado una persona fina por haber pedido un favor, al otro se lo tachará de grosero por esperar que su requerimiento sea satisfecho de inmediato. Es casi como si uno se presentara sin aviso a almorzar en la casa de un argentino que, luego de recibirlo por primera vez, lo hubiera saludado con un gesto delicado y acogedor, diciéndole: “Esta casa es suya”.
De hecho, la casa de un argentino es en realidad una fortaleza difícil de penetrar para un extranjero.
Esto probablemente se deba a dos razones. En cuanto a la primera, debemos rastrear sus características raciales hasta la civilización morisca de España y su aislamiento de las mujeres, apartadas de la mirada de todos los hombres, excepto de los cercanos a ellas. La segunda razón es la falta de orden (otra característica también oriental) que en general prevalece incluso entre las familias más ricas de Argentina, que hace difícil recibir visitas salvo que se trate de ocasiones especialmente preparadas.
Debemos remontarnos a la sangre árabe-semítica que trajeron en sus venas los españoles que llegaron al Nuevo Mundo, y que mezclaron con la de los indígenas nativos y los negros, antes de dar con los héroes que lucharon y consiguieron la independencia de España hace ya más de un siglo. Desde entonces se han producido muchos matrimonios interraciales entre hombres y mujeres sobre todo de Italia, pero también de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Escandinavia y Bélgica.
Los Guthries, Dumas, Murphys, Schneidewinds, Christophersens, De Bruyns, Bunges, para no hablar de patronímicos históricos como Brow u O’Higgins, se cuentan ahora entre la aristocracia terrateniente de Argentina, a pesar de que, todavía hoy, la crème de la crème sigan siendo los descendientes de las familias españolas de la época colonial. Entre las clases medias y bajas, sobre todo en las ciudades, el elemento italiano es ahora arrollador, aunque, más recientemente, la inmigración español ha comenzado a superar otra vez a la italiana. Todo esto contribuye a una mezcla racial extraña. Dentro de ella, la primera generación nacida en suelo argentino habla poco y no se interesa en nada por la lengua de sus padres, y crece en cambio orgullosa –y esto resulta cómico para el observador imparcial– de las gloriosas Guerras de la Independencia (libradas en tiempos en que lo más probable es que sus propios ancestros fueran campesinos en algún país de Europa que lo ignoraban todo sobre la existencia del Río de la Plata), y son patriotas devotos de la bandera celeste y blanca y del himno nacional (una composición italiana, por cierto) de la tierra que sus padres adoptaron.
Todos aquellos nacidos en la Argentina o Uruguay son argentinos o uruguayos tanto por ley como por voluntad; lo son de manera furiosa, con el fervor propio de los conversos. No pueden o no quieren hablar inglés, francés, alemán, sueco, noruego, danés o flamenco, según el caso; no hablan más que español, español rioplatense; esto es, son dignos de su lengua y profesan un desprecio verdaderamente gallego por el español ceceoso de Castilla.
A diferencia de lo que en general se cree, bien mirado el asunto, un uruguayo es casi tan diferente de un argentino (o tan diferente) como un portugués de un español, y esto se debe a que la inmigración temprana de cada país llegó de distintas partes de España. El primer contingente que se asentó en lo que hoy es Uruguay provenía en su mayor parte de las Islas Canarias y el País Vasco –esto último se advierte fácilmente echando un vistazo a los nombres de los uruguayos más ilustres, del pasado o del presente–. Muchas de las admirables cualidades que distinguen a los uruguayos de sus primos de la otra costa del Río de la Plata se deben a aquellos primeros contingentes de extranjeros y al hecho de que, hasta hace poco, Uruguay era mucho menos atractiva para el flujo de inmigración europea que pasaba de largo por Montevideo hasta llegar a Buenos Aires. Estas cualidades han dado sostén a los créditos financieros que Uruguay recibió a nivel individual y nacional a pesar de todos los problemas y las vicisitudes políticas. Uruguay en tanto nación y sus comerciantes individuales siempre han pagado el correspondiente en oro por cada dólar, y su comunidad comercial ha logrado impedir cualquier intento por parte del gobierno de apartarse del patrón oro de su sistema monetario. El dólar uruguayo vale un poco más que el estadounidense. Este hecho significativo se debe a la preservación incontaminada de las cualidades raciales que se derivan de los antiguos colonos, provenientes del Norte de España; sobre todo de los vascos: no existe gente más honesta ni tal vez más obstinada que ellos.
[…]
Al pasar de la comparación al análisis particular, uno debe enfrentarse a la difícil pregunta: “¿qué es un argentino?”
[…]
El verdadero argentino, sea patricio, estanciero, o un peón gaucho, nunca es grosero, ni siquiera cuando pretende empezar una pelea con un insulto calculado; y a pesar de que su humor y su lenguaje, por momentos, resultarían muy chocantes para los delicados oídos europeos, se cuida con atención de reservar esa manera de hablar para el interior de su propia familia y allegados. Si se le permite ser parte de esa intimidad, bueno, tanto peor para usted si es más bien remilgado, pero tal vez lo consuele el hecho de que el privilegio del que goza es muy especial e infrecuente, y le ha sido concedido en virtud de alguna cualidad empática excepcional que la imaginación de su anfitrión le ha atribuido. El auténtico argentino es generosamente caritativo: una extraña mezcla de vanidad infantil y un fuerte sentido común, hospitalario frente a cualquiera que llegue a su casa movido por la fuerza de sus circunstancias, o si puede encontrar una excusa razonable para ingresar en la privacidad casi de harén que guardan su hogar y sus asuntos familiares íntimos. Cortés él mismo, el argentino espero cortesía de los demás, y no soportará la torpeza en el habla o los modales. De modales parsimoniosos, ningún tipo de negocio conseguirá alterarlo. Intente apurarlo y no solo le reprochará su grosería, sino que también sospechará que está tratando de tenderle una peligrosa trampa. Como sea, no solo no se correrá un centímetro de su actitud anterior, deliberada; lo más probable es que oponga una puerta cerrada e inerte a todos sus futuros intentos por acercársele. Esta característica argentina es una roca contra la cual más de un estafador yanqui ha visto colapsar sus planes mejor elaborados.
Sea cual sea el negocio o la relación que establezca con un verdadero argentino, no debe esperar que vaya a acudir a una cita que hayan arreglado verbalmente, ni que se vaya a disculpar luego por no haberlo hecho. En general, tampoco usted debe preocuparse por cumplir. Lo que sea que tenga entre manos con él progresará al mismo ritmo –y tal vez incluso más rápido– si se conforma con retomar el asunto en donde lo dejaron durante su último encuentro la próxima vez que se lo cruce por casualidad en cualquier otro lugar y momento, por inconveniente que sea. No le hable hasta el hartazgo del asunto, entenderá muy rápido sus deseos y sus propuestas apenas con una simple pista. De lo contrario, él mismo le hará preguntas muy directas.
Pero es él quien debe llevar adelante las negociaciones; debe vestir él mismo sus ideas hasta que tengan una apariencia respetable y parezcan que fue a él a quien se le ocurrieron. Ahí radica su vanidad, pero solo entonces podrá usted aventurarse y desnudar esas ideas de algunas ropas nuevas que, al examinarlas de cerca, verá que en realidad son más favorables los intereses del argentino en cuestión que a los suyos.
Si no tiene cuidado, con los cambios que sus propuestas sufrirán inevitablemente durante las negociaciones, puede que lo perjudique en el arreglo que hagan. También en eso consiste su vanidad; una vanidad por protegerse sin nunca cometer el error de permitir que se descubran abiertamente sus intenciones. Si ve que usted se mantiene firme pero amable como un caballero debería hacerlo, se habrá ganado su amistad y su respeto –bienes a menudo valiosos, incluso si su negocio original no prospera–.
En pocas palabras: en Argentina, como en todas partes, si uno no desea enfrentarse con obstáculos, debe respetar las costumbres y las convenciones nativas. Y la inercia que un argentino puede oponer (y así lo hará) frente a las personas y las ideas que no le caen en gracia es invencible.
A esas personas y planes las remitirá siempre a un “mañana” que nunca llega. Ese es el verdadero significado en Argentina de mañana: una excusa amable para posponer temporaria o definitivamente aquellos asuntos que no han causado una impresión favorable. No es, como en general se piensa, un simple pretexto perezoso para no hacer hoy cualquier cosa que pueda dejarse para mañana.
[…]
¿Y las mujeres argentinas? Respecto a esto, uno se ve tentado a atenerse a los lugares comunes que definen el tipo de belleza española, y en verdad corresponde hacerlo: una belleza de ojos grandes, opulenta, y en su apogeo durante la década que va de los quince a los veinticinco años de edad.
Es raro que una mujer argentina, de cualquier clase social, se preocupe por asuntos de negocios, menos aún por teorías sobre los derechos de su sexo. En general está contenta con cumplir sus tareas más evidentes en la esfera para la que Dios ha querido llamarla.
Se ocupa de su hogar de una forma desorganizada, cuasi oriental. La mujer de clase alta hace poco más que ordenar el hogar según lo dicte su capricho momentáneo; la más pobre, naturalmente, hace el trabajo ella misma, pero de la misma y caprichosa forma.
El sábado es el gran día para las tareas domésticas, sin importar la clase social; el domingo es un día festivo y se trabaja poco.
Al margen de estos calendarios generales, podría decirse que las tareas del hogar nunca empiezan y nunca terminan. En todas las casas, en cualquier momento del día, pueden verse a las sirvientas o a la ama de casa, según el caso, con la escoba en una mano y la pala en la otra. Lo que no se termina hoy se hace mañana, eso es todo; ¿qué más puede hacerse?
Estos métodos pueden causar en los europeos recién llegados una sensación de incomodidad permanente, pero cuanto antes se acostumbren a los hábitos del país, en cuanto a este tema y otros, mejor para su tranquilidad. De algo pueden estar seguros desde su llegada al Río de la Plata, eso sí: no son ellos los que habrán de cambiar en nada estas costumbres, y, por lo tanto, harían bien en abandonar desde el principio todas sus ideas respecto a lo que creen que sería bueno reformar, en lugar de hacerlo después de una lucha más o menos prolongada y estresante.
El problema de la servidumbre es particularmente acuciante en estas tierras soleadas donde muy pocos saben lo que es realmente sufrir necesidades o adversidades más allá de una sanción aduanera. La mujer europea que moleste a sus sirvientes con ideas nuevas respecto a cómo debe organizarse el hogar solo obtendrá de ellos su renuncia, maravillosamente rápida y unánime.
No cambiarán, eso es todo. Puede que esta mujer europea les provea de mejores condiciones para dormir u otras comodidades que nunca hayan disfrutado o incluso soñado. Estos gestos no tocarán ninguna fibra de empatía si al mismo tiempo interfieren en la forma en que ellos o ellas están acostumbrados a hacer su trabajo –algo que los nativos argentinos consideran de una nimiedad tonta–. Cualquier sirviente argentino preferiría dormir –y así lo hacen muchos– sobre un colchón echado por la noche en algún pasillo y sufrir la alternancia entre el trato familiar y los vehementes retos de una señora cuyos hábitos ya conocen y que los deja en paz con sus asuntos, antes que ocupar la habitación de servicio más hermosa posible en un hogar más estrictamente organizado. La principal lección que se aprende de esto es que los argentinos, hombres y mujeres, sin importar a qué clase pertenezcan, son hijos de la naturaleza para quienes las cadenas disciplinarias de cualquier tipo se vuelven insoportables, y para los que, debido a su naturaleza más libre, la monotonía de la regularidad puntillosa, que los europeos tienden a considerar un factor necesario para el verdadero confort, es una carga imposible de soportar.
* *
De Gordon Ross. Argentina and Uruguay. New York, The Macmillan Company, 1916.
[ + bar ]
Bola negra
Mario Bellatin
1- BLACK BALL RELOADED Primera mirada de autor al bande desinée Bola Negra*
Ayer me escribieron para informarme cosas acerca del escritor checo Bohumil... Leer más »
Costa Rica: lo moderno como contemporáneo
Ben Merriman traducción de Inés Marcó
El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) de Costa Rica se encuentra en lo que antes fue una destilería, en San José,... Leer más »
Гиперион [Moscú]
By Marfa Nakrasova
Слово “Гиперион” имеет много значений: и книжка, и поэма, и роман, и дерево, и космический корабль, и титан, и спутник Сатурна. В устах... Leer más »
Kanada (fragmento)
Juan Gómez Bárcena
Te asomas a la ventana para ver salir al Vecino. Lo acompañan dos hombres. Llevan la gorra calada y una especie de pañuelo o bufanda... Leer más »

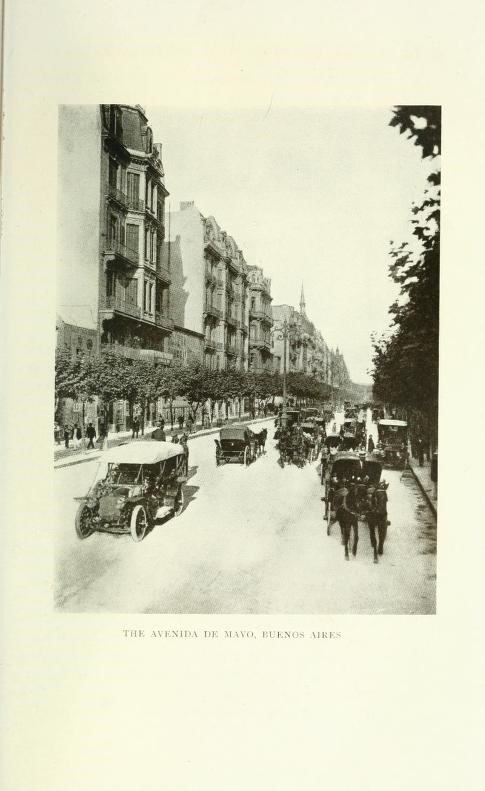


![Гиперион [Moscú]](http://www.buenosairesreview.org/wp-content/uploads/DSC06622-700x500.jpg)




 enviando...
enviando...